El exterior estaba en obscuridad. El interior sólo estaba iluminado por una débil lámpara de color azul. La mayoría de los pasajeros (cuyas figuras eran ligeramente coloreadas por el mismo color que la lámpara) yacían en un profundo sueño, característico que deja una ardua jornada laboral. Pero ella hacía el mayor esfuerzo por mantenerse despierta. Ella. Adriana. Acomodó mi cabello y prácticamente por reflejo me acurruqué junto a ella. Ella. Mi madre. La mayoría de las noches se quedaba en el pórtico. Fumaba, bebía café y lloraba. Casi todas las noches se podía escuchar su lloriqueo agónico rebotar en todas y cada una de las esquinas de la diminuta casa que poseía. ¡Ah! Esa casa tan llena de secretos y misterios. Sus muros callaban tantas tragedias, las cortinas filtraban gritos y violencia, las ventanas reflejaban los momentos felices que se dieron a cuentagotas. Cada vez menos, desde la muerte de “La cabeza de la familia”. Es irónico, esa Cabeza traía pan a la mesa y desgracia al corazón. Ella debería ser feliz, ahora que no vive con el yugo del “macho” en su vida.
—Te amo— dijo, acto seguido de un beso que aterrizó en mi cabeza
Me rendí, todo vacilaba con desvanecer, mi madre comenzó a cantarme una canción de cuna (desconozco el nombre) que tanto me agradaba y me hacía sentir a salvo y tranquila, incluso en ese momento logré no sentir la atmosfera creada por todos los jornaleros. Una atmosfera pesada y llena de bostezos. Cerré los ojos y entré en aras de Morfeo…
—Cariño, despiértate. Ya llegamos— me sacudió, desperté acompañada de su serena voz
Me tomó de la mano y nos paramos de los asientos. Había menos pasajeros en el autobús. Atravesamos rápidamente el pasillo hasta llegar junto al conductor, Adriana pidió la parada. Me cargó en sus brazos, bajó lentamente los escalones chaparros. Las luces rojas se atenuaron y el motor rugió, el camión se fue dejando una estela de polvo y tierra. Me acurruqué en ella. Ya en su cuello pude oler las lágrimas de la noche anterior. Estaban secas y resquebrajadas, como su corazón. Gritaban por un auxilio psicológico, un soporte emocional. Quizá ese desequilibrio interior le impidió sentir la maldad de las dos figuras que se habían bajado del autobús, junto a nosotros. Yo tampoco pude sentirla, pero era por la inocencia, esa que es esencia de una niña de nueve años. Alegría y simpatía. Una esencia distorsionada por el contexto forzado a seguir un estereotipo. Contexto, que si bien fue desvanecido, dejó residuos.
—Lo siento, mi vida. No tengo fuerzas para cargarte hasta casa, tendrás que caminar
Dicho esto, me bajó. Caminamos un largo tramo, de haber tenido más conciencia, habría sentido los quinientos metros como eran y no como mil kilómetros. Llegamos a casa. Yo dormía en su cama, o al menos eso intentaba, sus habituales llantos resonaban hasta la almohada donde reposaba mi cabeza. Esa noche, todo fue atenuado. Alaridos agónicos. Los vecinos se habían acostumbrado, y sabían que era mejor no intervenir. La obscuridad acogió el ruido de la taza que se quebró. En seguida, un grito y un golpe en seco. Sin duda que su agonía la había derrumbado nuevamente. Yacía débil en el gélido asfalto, bajo el umbral de la puerta principal. Pero algo nuevo surgió esa noche, el silencio. La penumbra se sentía tan extraña. Acosadora. El silencio se transformaba en un horrible zumbido que por ecolocación se podían sentir entes y energías malignas.
—¡Nori!— dijo en un susurro que atentó en desvanecerse en el abrupto golpe de la puerta
Adriana irrumpió en la habitación con una desesperación que transpiraba por cada poro de su amarillenta piel. Cerró la puerta tras su paso y me levantó de la cama. Lloraba cascadas de lágrimas y sufrimiento, decía ante mí una serie de palabras inteligibles pero incoherentes, quizá era el susto del momento, pero intentaba advertirme, o mantenerme alerta. Sólo me podía enfocar en sus negruzcos ojos, un abismo de soledad y exasperación. Sus labios humectados por las lágrimas y los mocos que salían a borbotones de su refinada nariz. Comencé a llorar. Un golpe en seco movió ligeramente la puerta de madera blanca. Salté del susto, Adriana también. Me tomó en sus brazos, abrió una pequeña puerta de la cómoda que sostenía la enorme televisión y me metió al encerrado lugar. Intentó cerrar las puertas y machucó mi pie, puso su mano en mi boca para asfixiar el grito de dolor que me dispuse a bramar. Un segundo golpe. La puerta se vio violentamente removida de su marco. Mi madre se irguió, asustada. La puerta de la cómoda permaneció emparejada, podía ver con toda facilidad lo que sucedía
—¡No! ¡Por favor!— Exclamó la pobre mujer y se hinco sobre el suelo
Un hombre obeso se aproximó a la delicada mujer y la tomó de las greñas, con un ímpetu asqueroso la puso en pie y de inmediato la arrojó a la cama contigua. Ella suplicaba mientras él se desabrochaba el pantalón y lo largaba hasta sus tobillos. Sometió a Adriana y con una bestialidad, digna de un oso con rabia, la despojó de sus andrajos. La dejó en ropa interior. Una segunda figura se paró frente a la cama, observaba la acción. Una figura más delicada, una mujer. Gozaba la escena que estaba ante sus ojos.
—Disfrútalo, zorra— dijo la mujer, después soltó una carcajada
Sentí la sincronía de nuestras respiraciones dispares y alteradas. Conexión madre-hija. Ambos corazones al unísono, falleciendo en abruptas percusiones similares a una taquicardia. Escuchaba sus llantos, eran tan diferentes a los habituales. Esta vez se percibía un insaciable deseo por morir, y una enorme reticencia al acto, ¿Qué será si sobrevive? ¿Cómo podría una mujer tan dolida superar aún más dolor? Acribillada por tragedias, desamores y humillaciones. ¿Es este el precio que se paga por querer romper un estereotipo? ¿Por querer despuntar? ¿Ser alguien? ¿Es este el castigo de una mujer cuyo deseo es únicamente salir adelante? Su corazón se derretía lentamente. Solté un llanto ahogado. La mujer volteó con ímpetu hacia donde me encontraba, llevaba una pistola en la mano que hacía total contraste a su atuendo afeminado, desde los zapatos hasta el exuberante maquillaje que, en ciertos movimientos, se oculta tras la seda de un cabello exageradamente cuidado… Cerré los ojos. Sentí una brisa, sin duda la mujer abrió las pequeñas puertas de la cómoda, exponiéndome
—¡NO!
Una serie de golpes y forcejeos, incluso un balazo. ¡Qué sonido tan más ensordecedor! Gritos. Mis oídos no sabían que creer y mi visión se limitaba a la negrura del interior de mis párpados. De pronto me elevé. Sentí una diáfana seguridad, aquella que sólo puede ser transmitida por los suaves brazos de una madre. Abrí los ojos. El obeso muerto en la cama con un balazo en la nuca. La mujer (casi anciana) tirada en el suelo, tratando de recobrar la conciencia. Adriana habría atestado un contundente puñetazo al pecho de la agresora
—¡Vamos cariño!
Adriana bajó las escaleras con una velocidad y un equilibrio impresionante. Me llevaba entre sus desnudos brazos. Se había quedado únicamente en ropa interior. Corrió a través de la húmeda carretera, directo a la casa vecina más cercana
—¡Ayuda! ¡Por favor!— desgañitó la pobre mujer
Las cortinas se corrieron y en la ventana apareció un niño, vistiendo mameluco. Detrás de él, irradiaba el fulgor del árbol de navidad. Veinticuatro de diciembre y él, esperaba al panzón de rojo. Nos vio con compasión, pero el miedo dominó. Cerró las cortinas y apagó las luces. Adriana no lo pensó dos veces y regresó a la carretera, conmigo en brazos, comenzó a gritar por auxilio. Era impresionante como todas las casas iban quedándose en silencio y obscuridad conforme avanzaba la desesperación de la mujer que sólo buscaba protección y un poco de misericordia.
Meses atrás comenzaron los asesinatos a mujeres solteras y trabajadoras. Amanecían violadas y asfixiadas. En ropa interior. En su abdomen se podría leer: “Zorra”, escrito a pulso con labial rojo. Eso era parte del sello del primer asesino serial de la zona, el resto consistía en la amputación del dedo anular, en la mano derecha.
El primer asesino serial de la zona… Sin duda desataría demasiada polémica, y ese asesino que resultaba ser mujer, salía de nuestra casa dando pasos trémulos. Estaba cazando a su sexta víctima, quien ahora se escapaba y llamaba a las puertas de la iglesia, cerrada. Adriana no dio mucha importancia y continuó su carrera, si tan sólo se hubiera dado cuenta que la agresora ya no le perseguía, pues también había entrado en pánico y huyó del lugar. Pero mi madre debía estar segura
—Tranquila mi vida, vamos a estar bien
Corrimos a través de un terreno baldío, sus pies estaban negros por la tierra y además sangraban. Espinas, maleza, vidrios, basura; demasiados objetos punzocortantes que se incrustaban en su delicada piel. El dolor se veía reflejado en su semblante que intentaba disfrazar con una cara neutra. Su intención no era causar pánico, a pesar de que era lo único que la hacía seguir adelante. El pánico y la adrenalina que secretaba de pies a cabeza… Cruzó el terreno y volvió a pisar el glorioso asfalto, relativamente hablando. No aminoró su marcha, pero sí se detuvo enérgicamente y sin previo aviso. Yo aterricé bruscamente en la carretera, reboté unas tres veces. Mi madre fue a dar directamente bajo las ruedas de un vehículo. Su cuerpo parecía de trapo, revolcándose abruptamente y golpeándose con rudeza. El coche emitió un rechinido que no logró silenciar mis alaridos. El conductor escapó, dejándonos tiradas. Separadas aproximadamente doscientos metros. No me podía mover
—¡Hija!— exclamó entre llantos —¡Ven a mí!— su voz se quebraba cada vez más, perdía energía en cada intento inútil de levantarse —¡No puedo levantarme!
Era cierto. Tenía la zona pélvica al revés. Había perdido conexión motora, eran pequeñas fibras y huesos molidos lo que la mantenían en una sola pieza. No obstante, mis gritos y lloriqueos fueron como un llamado hacia ella, como una inyección de adrenalina, comenzó a arrastrarse hacia mí. Entre suspiros demoniacos y esfuerzos colosales llegó a mi lado. Me tomó del brazo e intentó arrastrarse junto con mi cuerpo casi inerte. Lloró todo el sentimiento que traía recluso. Basta de aparentar una fortaleza que no se tiene. Evidentemente, llega un punto en donde el dolor supera la fuerza y las ganas de seguir adelante. Un punto sin retorno, donde no queda más que llorar y gritar. Eso mismo hizo, comenzó a gritar, a desgarrar su garganta. No le importó el miedo que estaba provocando en mí.
Yacíamos sobre la autopista, en completa obscuridad. Era cuestión de tiempo para que un vehículo volviera a arrollarnos, y ella lo sabía con certeza. Por lo que, en vista de que no podíamos desplazarnos, ella comenzó a moverse. Se acomodó junto a mí y me abrazó. El último filamento de protección que podía otorgarme. Una sábana tan cálida y delicada. Ella comenzó a tararear.
Sobre un charco de sangre como cama y con mi moribunda madre como cobijo, escuché mi última canción de cuna…
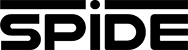
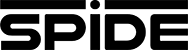
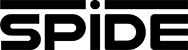
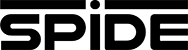



What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.