Carlos MV
No sabía cómo era esta sensación. Estaba a punto de averiguarlo. Llevaba las manos encadenadas por un largo y punzante alambre de púas. Mis muñecas sucias y bañadas en pus y sangre. Dos grilletes en mis tobillos, arrastraba algo pesado (quizá el triple de mi peso) y pese a que echaba la mirada por encima de mi hombro, no lograba ni vislumbrar la carga. En este punto cabe mencionar que estábamos en verano, el sol daba los peores latigazos que pude haber recibido ese día. Mis pies descalzos se habían deformado de tantas llagas y heridas provocadas por las piedras y pedazos de vidrios que yacían juzgadores en el asfalto. El mismo camino que dictaría mi destino. Nadie me estaba custodiando, pero yo sabía que debía continuar. Y así hice. Continué caminando, pese a que iba totalmente desnudo.
Había cruzado varios pueblos, en donde todos los habitantes habían descargado sus pecados en mi piel. Escupitajos, latigazos, pedradas, golpes con palas y tridentes. A decir verdad pude tolerar todo aquello. Pero en el último pueblo. ¡En ese maldito lugar donde todo parecía ser apacible! ¡Donde todos esos hipócritas vestían de blanco! En ese sitio… Caminé por la arena, temeroso. Era el último pueblo antes de la parada final. Justo cuando creí haber pasado ileso ese lugar endemoniado. Una mujer se acercó a mí y me detuvo en seco. Intenté evadirla pero un morbo paralizante se apoderó de mí en cuanto vi sus senos desnudos. Se hincó ante mí y comenzó a practicarme sexo oral. Perdí el conocimiento. Tenía pequeños fragmentos de ese momento. Lo más latente es la violación. Perdí los estribos. No me importó el dolor en mis muñecas, todo lo contrario. Canalicé el dolor en energía para poder someter a la mujer, sujetándola con firmeza del cuello, pero con un amor perverso en cada penetración. Ella pasó de llorar a reír… muerta en carcajadas. Una confusión se adjudicó en mi semblante con la llegada de un dolor insoportable en mi área púbica. La desgraciada había cortado mi pene con unas tijeras de jardinero. Se puso de pie y se ufanó, después se marchó lamiendo la sangre de las tijeras. La perdí de vista entre la morbosa multitud. Intentaba ponerme de pie pero mis piernas flaqueaban, víctimas del ardiente pecado que se redimía en dolor sobre mi parte amputada. La sangre corrompió la delicada y blanca arena de ese desgraciado pueblo. Dando tumbos violentos, y casi apoyado en mis manos, me arrastré hasta el límite del lugar.
Quería gritar, pero mi cuerpo sólo obedecía las órdenes mecánicas. Hurgaba en mi interior en busca de respuesta pero no lo encontraba. Mi comportamiento era el de un hombre promedio en sociedad. ¿En qué momento se había roto mi imagen?
Cuando crucé el límite del peor pueblo por el que pude haber caminado, mis energías volvieron. Sentí una especie de hilos en mis extremidades, el cielo era quien me dirigía a mi destino, el cual estaba muy próximo. En este momento ya no me importaba el dolor de un miembro amputado, o el del sol ardiente bajo mis pies. Las palabras altisonantes que recibía de la multitud se desvanecían antes de llegar a mis oídos. La única sombra que tenía era la de mi cabello largo y mi barba frondosa. Dejé la inútil búsqueda de la verdad. La respuesta a esa gran pregunta ya no tenía ninguna utilidad.
“¿Qué hago aquí?” se tornó en un conformismo. Hablando respecto a mí. No obstante, había otra situación que me mantenía preocupado. Mis hijos. Su madre estaba prácticamente muerta y con su padre dirigiéndose a la horca, ellos quedarían devastados. Él que apenas iba a adentrarse a la pubertad y ella quien se atrevía a cruzar la casa sola en sus primeros pasos. No podía tolerar la idea de dejarlos solos. ¿Qué sería de ellos? En el peor de los casos, alguna institutriz iría por ellos, acabarían en una pocilga rodeados de muerte e infamia. Sufrirían y serían brutalmente asesinados. Poniéndose en el mejor escenario posible, ellos morirían de agonía y falta de amor paternal cubiertos por el manto frío de la soledad que otorga una casa vacía y escasa de calor sentimental… Casa sin la esencia de hogar.
La resignación se apoderó de mí. No buscaba un por qué para mi situación. Solo buscaba una solución para mis hijos. Algo que resulta inútil pues de todas formas no había camino atrás.
Finalmente visualicé el escenario hecho de madera astillada. Sobre él había un arco enorme del cual colgaba una soga previamente preparada a la medida de mi cuello. Me esperaba ahí. Fría y llena de prejuicios. Caminé. La multitud comenzó con los abucheos, los cuales me ayudaron a enaltecer mi ¿inocente cara? Subí los primeros escalones, no rechinaron ellos, pero sí mis pies. Alguna llaga se reventó por las enormes astillas, se derramó un líquido espeso. Rojo y amarillo. Sangre y pus. No me importó el dolor. Sólo deseaba terminar con todo. Me situé bajo la soga y el verdugo la ató con rudeza a mi cuello. El día de ayer habría sentido lástima por el verdugo, pues era un adolescente. No rebasaba lo dieciséis. Pero en ese momento mi alma estaba lo suficientemente corrompida. Tanto que no sentí disgusto por quien estaba en primera fila, observando mi ahorcamiento. Era un niño de diez años, golpeado. Sus brazos y cara estaban llenos de marcas de puños, cinturones y odio. Mucho odio. Todo ese resentimiento lo reflejaba en la sonrisa y satisfacción que le provocaba ver a un hombre, posiblemente conocido, a punto de morir. Mis ojos se inundaron de lágrimas. Por reflejo del llanto cerré ambos ojos y sentí el trazo que dejó mi lágrima sobre la mejilla. Una estrella fugaz de dolor y arrepentimiento con una pizca de añoranza.
Arrepentimiento al abrir los ojos. Instintivamente vi el cuerpo de la mujer que yacía en mi sótano. Mi esposa, con una hendidura de carótida a carótida, el cuello rebanado. Había muerto con los ojos abiertos y su mirada aterrizaba en mi semblante. Aún podía sentir su frialdad cálida de sentimientos y amor de madre y esposa. Junto a ella estaban cuatro piecitos… Juntos. Mi hijo, de no más de dieciséis, estaba de pie haciéndome frente y atrás de él se encontraba mi hija. Escondida y abrazando el brazo izquierdo de aquel hermano que le proporcionaría protección e incertidumbre. De vez en cuando su rojiza mirada sobresalía del flanco de su hermano y me veía, implorando amor y cariño. Ambos lloraban, y fue entonces cuando mi corazón sucumbió. Mis pies, aglutinados sobre el banco de madera, temblaron de remordimiento. Mi cuello enrojecido por la fricción de la cuerda dejó pasar saliva por mi garganta. Saliva acompañada de dolor. Mi resquebrajada voz alcanzó a articular un sincero y arrepentido “perdón”.
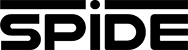
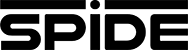
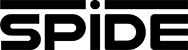
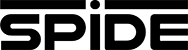




What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.